‘Cultura’, según el diccionario académico, tiene tres acepciones. La primera, apegada a la raíz del vocablo, señala que es sinónima de ‘cultivo’ (‘acción y efecto de cultivar la tierra para que fructifique o de criar animales para que sirvan de alimento o produzcan otros bienes’) y por tal motivo hablamos de agricultura, fruticultura, vitivinicultura, silvicultura, floricultura, piscicultura, acuicultura. La segunda cultura es la heredada, adquirida mediante la educación y ejercida de manera casi inconsciente como cotidianidad por el ser humano: lavarse las manos con jabón, vestirse, preparar comida, llevarla a la boca con cubiertos, conversar, conducir un vehículo. La tercera es la que precisa a la cultura como ‘grado de desarrollo artístico, científico, industrial, etc., de un grupo social o una época’. Cualquiera de este trío de significados implica que, virtualmente a diario, sembramos, abonamos, regamos, escardamos, protegemos de plagas, cosechamos; en suma, aunque por etimología la oración sea redundante: cultivamos cultura.
Pero hay de cultivos a cultivos, sobre todo para la última acepción, la más asociada de las tres a la definición que comúnmente hacemos del término ‘cultura’. Lo digo porque hace unos días el Congreso hidalguense decretó que en lo sucesivo las peleas de gallos lucirán el pomposo estatus de patrimonio cultural inmaterial del estado de Hidalgo y, en consecuencia, que la Secretaría de Cultura local deberá encargarse de la salvaguarda, apoyo y promoción de tal… espectáculo (me niego a llamarlo de otro modo).
La literatura, la música, la danza, el teatro, el cine, la pintura, la fotografía, la escultura, la gastronomía, la artesanía, la fiesta de pueblo, la defensa y estudio de la lengua materna, la expresión oral y escrita, el fomento a la lectura, la producción editorial, la preservación de monumentos arqueológicos e históricos, el impulso a la investigación del pasado, la difusión de la ciencia, del arte y de las humanidades… Todo pasó a compartir el mismo redondel que el del grito de un gallero. Arena, navajas, plumas al aire, sangre, se llevan ya de manita sudada con novelas, poemarios, óperas, canciones, filmes, acuarelas, platillos, quexquémiles, tenangos, huapangos, herbolarias, pirámides, conventos, libros, bibliotecas, archivos, museos, filosofías, creencias, saberes ancestrales. Una conferencia, una presentación bibliográfica, un montaje escénico, un taller de redacción, una visita guiada, una limpia como acto ritual, una ceremonia indígena en el cerro o junto al ojo de agua, están desde hoy a idéntico nivel que un desplumadero del giro contra el colorado.
La cultura, huelga decirlo, nunca ha sido santo de la devoción de quienes gobiernan. Siempre marginal, siempre decorativa, siempre considerada un lujo, siempre nacida con fórceps, siempre pichicateada en su presupuesto. Ah, y siempre estereotipada. ¿Qué es? Cajón de sastre. Desván de tiliches más o menos pintorescos, cuando no de relumbrón. Ahora también, por decreto, garito.
Así las cosas, el aula magna Alfonso Cravioto, situada entre los jales del Centro de Extensión Universitaria (Ceuni), podría convertirse en lo que originalmente pensó cierto gobernador hacer de este edificio de forma redonda: un palenque. Bueno, al menos serviría para que la Orquesta Sinfónica de la UAEH, dado que dicho recinto es sede habitual de sus conciertos, deleitase con música de fondo a los apostadores o animase cada tanda con las alegres notas de esa suerte de himno popular aguascalentense compuesto por don Juan S. Garrido: Pelea de gallos en San Marcos.
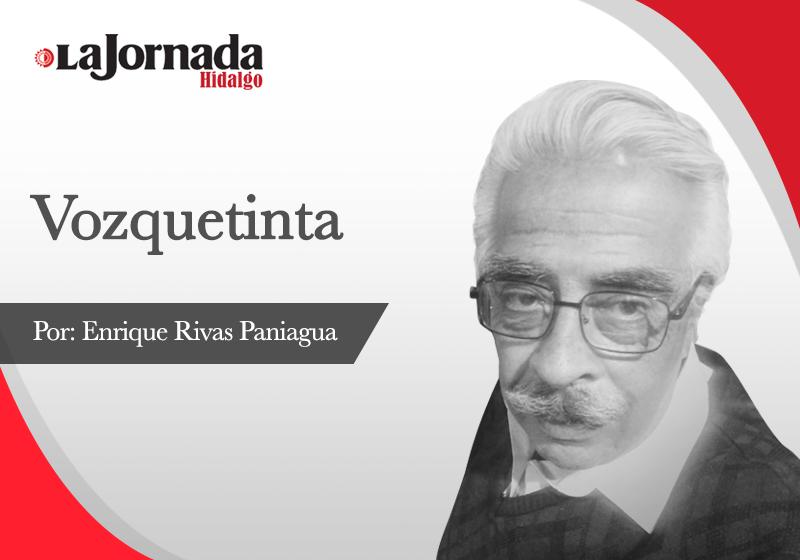
Deja una respuesta