La moda comenzó a principios de los años ochenta, tras el descubrimiento del fenómeno de luces y sombras producido cada 21 de marzo en la pirámide de Kukulkán, en la yucateca Chichén Itzá. Pronto se volvió muy in, muy nais, muy acá, muy sacalepunta diríamos hoy, celebrar la entrada de la primavera dentro de una zona arqueológica grande, accesible y con infraestructura turística (los pequeños sitios arqueológicos, remotos o carentes de servicios, sobre todo aquellos sin montículos reconstruidos a los cuales treparse, no jalan a nadie). El pretexto, mero caballito de batalla aunque esgrimido como leitmotiv, siempre ha sido llenar de energía el cuerpo y el espíritu cuando llega el día del equinoccio primaveral. Y qué mejor si esa recarga se enchufa en algún relicto monumental de nuestro idílico antier precortesiano, no en un sitio representativo del maldito ayer de la conquista española.
Oleadas de visitantes invaden este día cuanto espacio hallan entre las calzadas, plazas y edificaciones pétreas. Todos van con ropas blancas, por lo común de manta folcloroide, para absorber en sus cuerpos el sol renacido después de un mortífero invierno. Todos brincotean al sonsonete del huéhuetl y el teponaztle mientras bufan los caracoles marinos. Todos se pintan la cara, se inciensan y se practican limpias. Todos adoptan poses de trance o entran en éxtasis mientras alzan los brazos. Todos se creen el mismísimo Quetzalcóatl, el poderoso Huitzilopochtli o de perdida el humilde Nanahuatzin, cuyo legendario sacrificio en la hoguera sirvió para que brillara el sol en Teotihuacan… Todos, por desgracia, cual más, cual menos, pecan de entrometidos, depredadores, tiradores de desperdicios y, en estos tiempos, porque la sana distancia sigue sin presidir la conciencia colectiva, hasta potenciales contagiadores de virus.
A lo anterior súmense los espectáculos impuestos ahí por las autoridades de los estados o ayuntamientos, bajo el disfraz de apoyar a la cultura y disimular así una rentable promoción política o un jugoso trasfondo monetario. La veracruzana Cumbre Tajín, con más de 300 mil turistas en su edición pico, es fiel ejemplo de ello. También el mexiquense Festival del Quinto Sol, con su Encendido del Fuego Nuevo, en la macroexplanada de Teotenango. Y el llamado Toltequinox, invento de la hidalguense Tula (cualquier día de estos, quién lo duda, habrá un Huastequinox en la potosina zona de Tamtoc, un Olmequinox en la guerrerense Teopantecuanitlán o un Zapotequinox en la oaxaqueña Monte Albán).
Faramalla, según los etimologistas, proviene de la antigua voz farmalio, que significa engaño. Quizá “engañosos” sea el adjetivo menos grave con que puede calificarse a tales chous idealizados, dizque herencia o reconstrucción de ritos y ceremonias prehispánicas. Yo, para abrir mi humanidad a la tan esperada primavera, renuncio tanto a los gentíos como a las manipulaciones festivaleras. Si la pandemia no atase mi loca vocación de patadeperro, preferiría en esta fecha la íntima introspección que me garantiza un bosque, un desierto, una montaña, un lago o una playa. Y, claro, también alzaría mis brazos ávidos de radiación energética, pero lo más lejos posible de cualquier mexicatiahui.
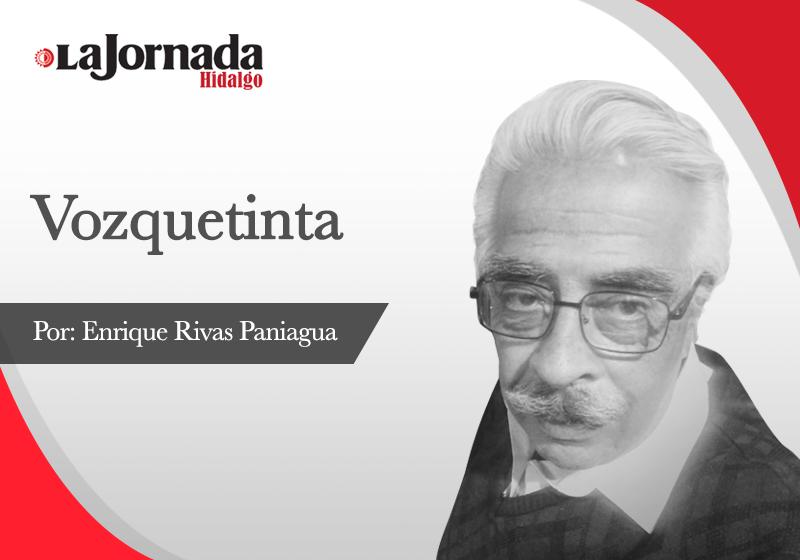
Deja una respuesta